¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE PATRIMONIO?:
CONCEPTUALIZACIONES DE LOS AGENTES EDUCATIVOS Y DE LOS ESTUDIANTES DE LA CIUDAD DE VALPARAÍSO, CHILE.
http://www.revista.uclm.es/index.php/ensayos.2019
Dámaris Natalia Collao Donoso. damaris.collao@pucv.cl
Pontifica Universidad Católica de Valparaíso, Chile
El Patrimonio cultural es un concepto polisémico y en ocasiones difícil de delimitar. La vieja sociedad latina llamaba Patrimonio al legado del padre que se recibía por herencia y que se transmitía a favor de continuar el linaje (Segura, 2013). Aún a pesar de que esta definición tiene larga datación, nos sirve para destacar uno de los significados de este concepto. Bajo esta idea, Llorenç Prats (1997), sostiene que Patrimonio es el “legado que una generación deja a sus sucesores para que la vida continúe” (p. 7). Faublée (1992) precisa además que, “le patrimoine fait référence à ce qui est hérité du passé” (p. 13). Es decir, una primera aproximación al concepto, hace referencia efectivamente a que éste correspondería al legado que heredamos del pasado.
Una segunda acepción guarda relación con ser entendido “como todo aquello que socialmente se considera digno de conservación, independiente de su interés utilitario” (Llorenç Prats, 1997, p. 63). Hay un sentido social, por tanto, presente en el Patrimonio y ello quiere decir que denominar de esta manera a algo (material o inmaterial), está determinado por lo que una sociedad supone que tiene algún valor. La activación de un bien patrimonial requiere, para lograr situarse con importancia dentro de una determinada sociedad, no solo ser apreciado, sino que debe ser considerado y legitimado socialmente. Tal como señalaron Joaquín Prats y Antonia Hernández (1999), esta legitimación pasa por una triada de aspectos que lo posiciona en la sociedad y que potencia, además, la posibilidad de que este bien patrimonial sea “patrimonializable”.
Esta triada procede del romanticismo nacionalista, donde los héroes, las batallas, los objetos, tomaban importancia en el deseo de generar identificación con la patria. Hoy en día, si bien estos fundamentos han alcanzado un mayor grado de complejidad conceptual, siguen estando presentes y sirven para promover dicha activación; además son la guía básica que establece la UNESCO para considerar un bien Patrimonio de la humanidad.
La UNESCO clasifica el Patrimonio en natural y cultural, concibiendo entonces que el Patrimonio cultural corresponde a monumentos, grupos de edificios y sitios que tienen valor histórico, estético, arqueológicos, científico, etnológico, o antropológico. A su vez, este Patrimonio cultural puede dividirse en material e inmaterial y, según su naturaleza, también es posible subdividirlo en monumental, arquitectónico, vernáculo, histórico, industrial, tecnológico, etnológico, bibliográfico, artístico Pero todas estas variedades, en definitiva, no son sino la herencia recibida y el testimonio de la existencia de sociedades anteriores que trascienden en el tiempo y que serán recordadas en el futuro (Abdulqawi, 2007).
Ahora bien, para que un bien cultural sea considerado como obra perteneciente al Patrimonio mundial, debe poseer una serie de características que la UNESCO estableció en el año 1972, en la convención celebrada dicho año en París(Francioni, 2008). Estas características se traducen en unos criterios, aceptados hoy en día mundialmente, y que hacen mención a cuestiones relacionadas con el genio creativo, el ser un testimonio de una tradición cultural, su singularidad y excepcionalidad y el estar asociados directa o tangiblemente con acontecimientos y tradiciones vivas, con ideas o creencias o con obras artísticas y literarias. Todos estos criterios nos señalan que un bien patrimonial requiere de una sociedad que lo considere obra sin igual, que lo valore, en otras palabras, que lo active. Para ello es importante que este tenga la capacidad de emocionar, evocar, recordar y agradar, tal como señalan Prats y Santacana (2009) cuando afirman que el valor del Patrimonio es decididamente plural, pero sin duda alguna se relaciona eminentemente con la capacidad de emocionar (p. 48).
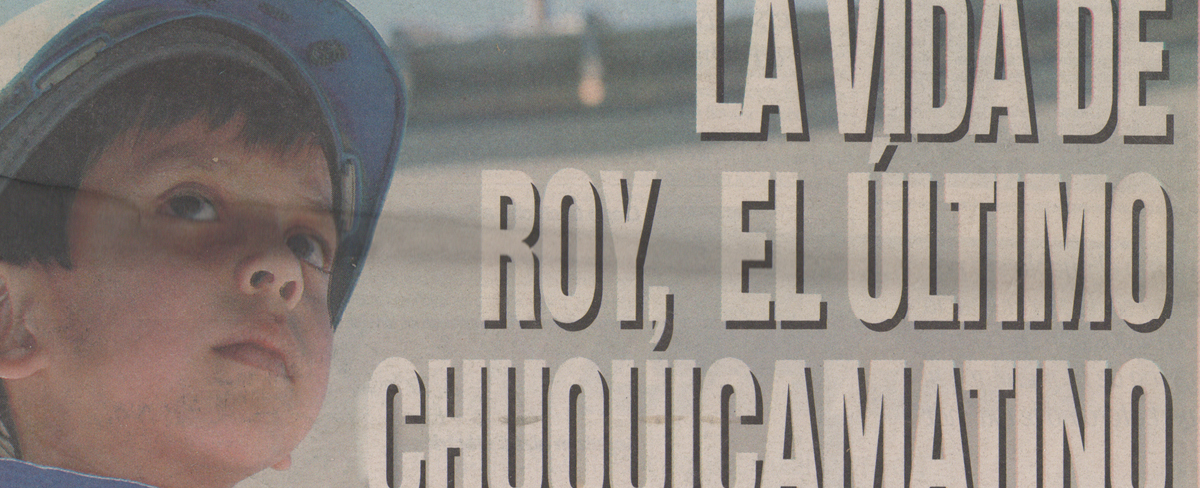
Aún a pesar de que originalmente el Patrimonio cultural era el emblema de las naciones, y los bienes patrimoniales constituían la manera de mostrar un Estado unificado, hoy en día, en la era de la globalización esa identidad nacional se ha visto superada. Se ha construido una identidad que va más allá de los márgenes nacionales, extendiéndose a la transterritorialidad pero, aun así, no se ha perdido la idea inicial de reafirmar identidades locales a través del Patrimonio. La labor formativa del Patrimonio para ello es importante, pues tal como señala Ortega (2001) “es esencial, porque acerca al individuo a la comprensión de sus raíces culturales así como al medio social que le rodea, es decir, su entorno natural” (p. 508).
Bajo la idea de reafirmar identidades locales, durante estos últimos años, la activación del Patrimonio presente en las ciudades, ha sido promovida por las autoridades, comprendiendo que “el Patrimonio cultural es una opción más dentro de la oferta del consumo cultural” (García, 2009, p. 272). Esta es una razón por la que, actualmente, gran parte de los países del mundo legislan y promueven el cuidado de los monumentos u obras de arte de valor universal y el rescate de su cultura, ya que esto permite la activación del turismo y por ende de las economías locales.
Considerando lo anterior, se entiende que “no existe en sí mismo” Patrimonio, sino que lo que existen son políticas, instituciones, personas que lo ponen en valor. Es decir, el Patrimonio cultural no es un fenómeno natural o espontáneo. Es un proceso gestado entre la interacción del ser humano, la sociedad y su entorno, ya que éste no es sino “una construcción viva del ser humano y que, por tanto, es concebida y tratada de diversas formas en distintos momentos y espacios, y en ocasiones simplemente ignorada” (García, 2009, p. 2). En definitiva, dependerá de los contextos sociales, políticos y económicos, definir qué es Patrimonio y qué no lo es.
Como fue mencionado, los recursos patrimoniales son promocionados por las instituciones, las cuales están formadas por personas. Esta situación también nos ayuda a comprender desde dónde surgen las contradicciones respecto del reconocimiento y la distinción entre lo que “podría ser” Patrimonio cultural y aquello otro que todavía (o quizá nunca) no lo puede ser, debido a que se constituiría como un campo de confrontación simbólica, en donde no solo el poder constituido legalmente activa y promociona estos símbolos, sino que también lo hace la oposición (Loulanski, 2006).

Lo anteriormente señalado implicaría que pueden ser activados unos u otros bienes patrimoniales desde la misma sociedad civil, por diversos agentes sociales, aunque con cierta relación al poder. De esta manera, en relación con la activación del Patrimonio cultural se entiende que “ninguna invención adquiere autoridad hasta que no se legitima como construcción social y que ninguna construcción social se produce espontáneamente sin un discurso previo inventado” (Llorenç Prats, 1997, p. 64). Esto quiere decir que las instituciones políticas pueden tener intención de promover la valoración de los bienes patrimoniales, pero será la sociedad civil quien legitimará dicha activación.
Se comprende, pues, que la valoración de los bienes patrimoniales (sean estos materiales o inmateriales) no es una acción inherente y atribuible a los mismos como entes u objetos independientes. En este sentido “el valor es una cualidad añadida que los individuos atribuyen a ciertos objetos que los hacen merecedores de aprecio” (Ballart, Fullola y Petit, 1996, p. 215). Esta valoración puede crecer o disminuir, dependiendo de los cambios de comportamiento y percepción de los seres humanos, cambios que obedecen a “los marcos de referencia intelectual, histórico, cultural y psicológica, que varían en función de las personas y los grupos que atribuyen valor” (Cuenca, 2014, p. 78). El Patrimonio cultural es, por lo tanto, “una construcción social que se da en una determinada situación histórica, y en un determinado contexto social” (Prats y Hernández, 1999, s/p) donde, en la medida que es “activado” resulta ser legitimado por la sociedad.
Frente a esta idea, Olaia Fontal (2003a) complementa el concepto señalando que el Patrimonio cultural es “una selección de bienes y valores de una cultura, que forman parte de la propiedad simbólica o real de determinados grupos que, además, permiten procesos de identidad individual y colectiva, y contribuyen a la caracterización de un contexto” (p. 20). Esta función identitaria forma parte de la polisemia del concepto.
Hablar de un proceso de activación cultural o de una intencionada selección, supone un proceso que atañe a diversas dimensiones. Es por esto, que debemos reconocer la existencia de tres enfoques respecto de la denominación del Patrimonio cultural que hacen referencia a procesos que incluyen actores y usos particulares, que se presentan con intereses distintos, aunque en ocasiones convergentes, y que han transformado, y continúan transformando, este concepto.
En este sentido, García (2009) y Llorenç Prats (1997), estarían de acuerdo en la existencia de tres procesos de activación diferentes: uno de carácter político, uno económico y otro científico. Lo que nos alerta sobre los prismas con los cuales se observa aquello que consideramos como Patrimonio cultural. El enfoque socio político conlleva una función social, ya que considera el Patrimonio como elemento de cohesión; el enfoque comercial y turístico, contempla una función económica, ya que considera el Patrimonio como bien de consumo; y el enfoque para el conocimiento científico implica una función cognitiva, que demanda la preservación del conocimiento patrimonial.
Hasta aquí, es posible reconocer que en el concepto de Patrimonio coexisten, al menos, dos aspectos claves: a) que el Patrimonio es creación y b) que, por tanto, es invención y construcción social. Algunos teóricos otorgan prioridad a uno de estos aspectos sobre el otro; y otros, como Llorenç Prats (1997), precisan que “ambas serian complementarias, ya que forman parte de un mismo proceso, manteniendo una relación necesaria, aunque se den también entre ellas situaciones de tensión” (p. 63). Bajo esta óptica nos situamos, y entendemos que el Patrimonio es creación del hombre, heredado, portador de historia, testigo de la acción del ser humano en el tiempo y en el espacio y que, por tanto, es una invención. Y asumimos, además, que es una construcción social identitaria, es decir que requiere de un proceso de selección y activación para ser puesto en valor.
Para que se produzca esta activación cabe mencionar que “only a heritage ever reanimated stays relevant” (Lowenthal, 1998, p. 124), o sea, solo aquel Patrimonio que es legitimado por la población es el que se mantiene vivo. Por ende, insistimos, es extraordinariamente importante dar a conocer a la sociedad el Patrimonio que esta posee, con el fin de potenciar su pervivencia, su disfrute y su identificación.
